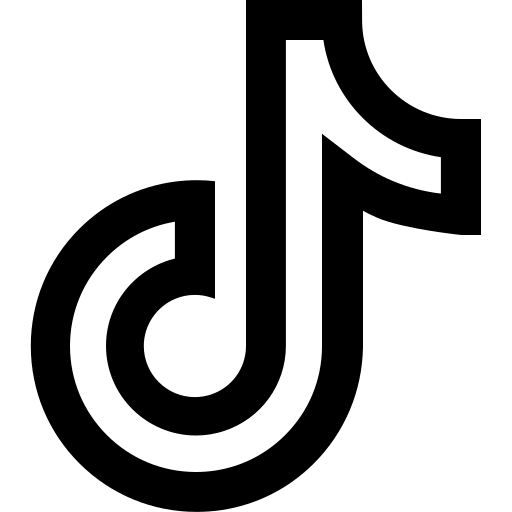Un país bañado por dos litorales, atravesado por tres cordilleras y situado en el corazón mismo de la línea ecuatorial, es dueño de una riqueza que le otorga ventajas comparativas en el campo productivo. Pero, paradójicamente, está más expuesto que otros a los riesgos derivados de fenómenos universales como el cambio climático, la erosión, la deforestación, las migraciones masivas y la urbanización desordenada.
La reflexión surge en medio del dolor que nos produce la tragedia que enluta a varios hogares del departamento de Risaralda, donde desprendimientos de tierra en zonas de ladera golpeadas por la crudeza del invierno afectan a las comunidades marginadas en Pereira y Dosquebradas.
Es una reflexión necesariamente asociada a las políticas del manejo del riesgo y atención de desastres, cuya complejidad aumenta en la medida en que la diversidad climática, la naturaleza de nuestros suelos y los índices pluviométricos hacen particularmente vulnerables a las regiones en las que, en cuestión de unas pocas horas de recorrido, pasamos del nivel del mar a alturas de páramo.
Sin embargo, las consideraciones sobre el tema deben trascender el ámbito local y regional de las políticas públicas, de los planes de desarrollo y de reordenamiento territorial, por ejemplo, y dirigirse hacia acciones más globales que comprometan, con fuerza vinculante, a la comunidad internacional.
De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el cambio climático plantea un mayor riesgo para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) desde el punto de vista social, económico y medioambiental. En general, los PEID tienen 26,2 % de superficie terrestre a menos de cinco metros sobre el nivel del mar y 29,3 % de la población que vive a menos de cinco metros sobre el nivel del mar.
No es un asunto menor que la agencia meteorológica de la ONU alerte sobre 40 % de probabilidades de que el planeta alcance esas temperaturas temporalmente durante los próximos cinco años. Eso significa más deshielo, un mayor nivel del mar y más olas de calor y fenómenos meteorológicos extremos con mayores repercusiones en la seguridad alimentaria. Los fenómenos no reconocen límites y desbordan las capacidades de varios países. Durante 2021 vimos cómo el suroeste de Norteamérica presentó condiciones más secas, y el Sahel, en África, y Australia más precipitaciones.
La Organización Meteorológica Mundial confirma que existe cerca del 50 % de probabilidades de que, en el próximo lustro, la temperatura media anual del planeta suba temporalmente 1,5 °C por encima de los niveles que se presentaban en la era preindustrial. Eso significa también que largas temporadas de sequía serán seguidas por lluvias con aumentos igualmente desproporcionados.
En este contexto, las características geográficas y la riqueza hídrica y oceanográfica de nuestro país propician una convergencia de condiciones que nos hacen, como lo venimos planteando, particularmente vulnerables. También es claro, por supuesto, que instrumentos como el Acuerdo de París para reducir las emisiones contaminantes y otros instrumentos que buscan amortiguar la deforestación o la destrucción de las selvas amazónicas deben encontrar el complemento y desarrollo necesarios en los ámbitos nacionales y subnacionales, es decir, regionales.
Cuando recibimos noticias sobre las emergencias que afectan poblaciones como Barrancabermeja, Puerto Wilches y Cimitarra, en Santander, y ciudades y poblaciones de Caldas y Antioquia, recordamos necesariamente que las invasiones y asentamientos que se dan hace más de un siglo, en medio de difíciles situaciones sociales e históricas, hacen que las áreas de ladera se conviertan lamentablemente en trampas mortales.
La responsabilidad social es un concepto que va más más allá de las órbitas del Estado y comprometen a las empresas y a las propias comunidades. Ese sentido de responsabilidad toca hoy la conciencia colectiva y nos obliga a pensar en nuevas fórmulas para enfrentar el déficit de recursos y sortear las dificultades de orden sociológico que implica la necesaria reubicación de miles de familias en áreas estables y sostenibles en su entorno económico.
Se trata de un problema estructural frente al cual, insisto, las políticas de gestión del riesgo y atención del desastre -que van alcanzado un grado de madurez administrativa- no dejan de ser todavía un conjunto de paliativos, especialmente por la insuficiencia crónica de recursos.
Es una verdad de apuño que en un país en el que la riqueza natural comporta riesgos crecientes por fenómenos de alcance global, requiere de desarrollos políticos y administrativos inaplazables. Eso lo deben tener muy en cuenta los candidatos al Congreso y a la Presidencia de la República que en breve buscarán el favor popular en las urnas.