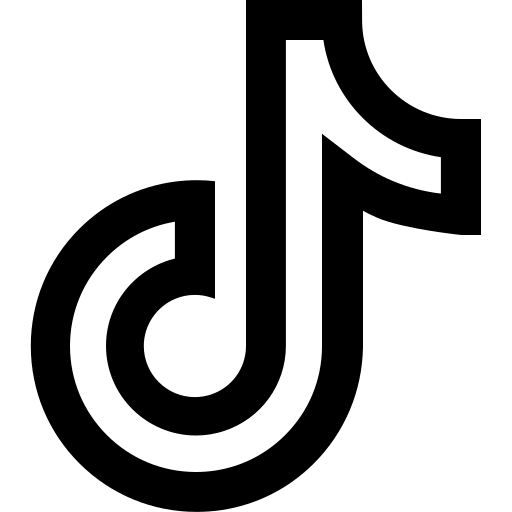Esta Semana Santa, la primera que vivimos en normalidad al cabo de una prolongada crisis mundial en los sistemas de salud pública, nos ofrece un espacio para reencontrarnos como sociedad y para vivir, con fe y esperanza, los principios de la solidaridad, la convivencia constructiva y la reconciliación allí donde aún persisten la violencia y la vulneración al derecho a la vida.
Se trata de una pausa para hacer un examen de conciencia, individual y colectivo, que nos ha de servir también para honrar nuestra fe con obras y para actuar con mayor decisión en beneficio de los más vulnerables, de aquellos que aún no encuentran una mano amiga y que buscan mejores oportunidades para sí y para los suyos.
Aferrados a esos principios, debemos sumarnos al clamor de quienes, como el Papa Francisco, piden que no permitamos que la guerra diga la última palabra. Se trata de una invitación sentida e ineludible.
A menudo nos fijamos más en las consecuencias de los problemas que, como los conflictos políticos y las crisis humanitarias, encuentran en la globalización un vector de transmisión de riesgos de desabastecimiento, sobresaltos en los mercados, inflación, desempleo e inseguridad alimentaria. Es indudable que nos hace falta pensar más en las causas y en su prevención.
En el caso colombiano, la fe debe dar paso a una visión humanista que nos permita seguir trabajando en el fortalecimiento de unas instituciones con mayor rostro social. No podemos mirar de soslayo los significativos e importantes avances obtenidos. Tampoco podemos perder de vista que la preservación de los valores democráticos -amenazados por el resurgimiento de visiones totalitarias- se sostienen sobre un pilar fundamental: la vocación social del Estado.
Las elecciones que acaban de pasar y las que se avecinan deben ser miradas no desde la óptica tradicional de una empresa proselitista, sino como una oportunidad para emprender las reformas que permitan avanzar en lo social y distribuir más equitativamente los recursos de la inversión productiva, sin socavar ni poner en riesgo la estabilidad institucional que ha caracterizado a nuestro país.
Los nuevos congresistas trabajan por estos días en la preparación de sus agendas legislativas y saben bien que sobre sus hombros reposa la enorme responsabilidad de impulsar una nueva era de la reducción de las brechas que aún persisten en el ámbito de la pobreza, la desigualdad y el desarrollo regional. Los aspirantes a la Presidencia de la República no pueden ser inferiores al desafío que implican los cambios, correcciones y ajustes económicos y sociales con el uso de la caja de herramientas que ofrecen la Carta Política y el ordenamiento legal, sin afectar sus cimientos ni poner en riesgo su estabilidad.
Se trata de una empresa de fe, perseverancia y sentido de humanidad. Cuando los creyentes invocamos la misericordia divina, debemos estar mejor dispuestos a la solidaridad. La fe no es un patrimonio susceptible de ser protegido con las armas del egoísmo, sino que crece y se valoriza en la medida que hagamos visibles sus efectos a través del servicio al otro.
En esa misma medida, la solidaridad social también está al alcance de los agnósticos porque no está basada a la tradición atávica de la discriminación, ni sujeta per se a principios doctrinales ni a ideologías políticas.
La solidaridad, entonces, nos obliga a todos. La fe nos ofrece la capacidad del discernimiento para proceder bajo los cánones de nuestra conciencia. Ese discernimiento alcanza también la conciencia colectiva y nos dará la claridad necesaria para defender como país aquello en lo que creemos. Los intereses nacionales no tienen arraigo únicamente en el ejercicio de la política, sino también en los valores.
Bien vale la pena dedicar estas horas de reflexión a pensar en lo que realmente queremos lograr como sociedad y construir bajo el amparo de una Constitución que nos describe, con trazos de presente y de futuro, como un Estado Social de Derecho, con el compromiso que eso implica. Se trata de un desafío que debemos asumir con fe y con sentido de solidaridad.
Más columnas del director
13 de septiembre de 2025
El costo del centralismo: gasto creciente e inversión en retroceso
Didier Tavera Amado
El debate que tendrá lugar en el Congreso de la República sobre el Presupuesto General de la Nación debe abordarse desde la realidad que vive el país: Colombia no ha cumplido el mandato de la Constit
14 de julio de 2025
Invertir en infraestructura: el puente entre las brechas sociales y el desarrollo
Didier Tavera Amado
El desarrollo de la infraestructura productiva del país no puede estar sujeto a banderas ideológicas ni condicionado por una supuesta batalla entre ricos y pobres. Los falsos dilemas, usados a veces p
09 de junio de 2025
Entre los derechos justos y el riesgo de perder más
Didier Tavera Amado
Algunas de las más duras críticas a la reforma laboral han estado relacionadas con las advertencias del Banco de la República asociadas con que “el aumento de los costos salariales recortaría alrededo
17 de marzo de 2025
El deber democrático
Didier Tavera Amado
El cimiento de un Estado democrático como el nuestro, debe soportarse en una participación representativa de la sociedad en los procesos electorales, pero en Colombia, o más exactamente en el colombia
03 de marzo de 2025
La oportunidad de repensar al Estado
Didier Tavera Amado
En contra vía a los argumentos de quienes se oponían a la reciente aprobación del Acto Legislativo que redefinió la distribución del Sistema General de Participaciones (SGP), la descentralización no e
13 de diciembre de 2024
Turismo en clave de sostenibilidad
Didier Tavera Amado
Colombia es un país de regiones, y es justamente allí donde se ubica el motor para alcanzar el fortalecimiento del sector turismo al que aspiran el Gobierno nacional y las Entidades Territoriales, com
06 de diciembre de 2024
Turismo en clave de sostenibilidad
Didier Tavera Amado
Colombia es un país de regiones, y es justamente allí donde se ubica el motor para alcanzar el fortalecimiento del sector turismo al que aspiran el Gobierno nacional y las Entidades Territoriales, com
29 de noviembre de 2024
La ganadería y la palmicultura y su aporte a un futuro sostenible
Didier Tavera Amado
La ganadería y la palmicultura, dos renglones importantes para el desarrollo nacional, han sido sometidos históricamente a una serie de estigmatizaciones. Pero hoy ambos sectores merecen nuestra atenc
27 de noviembre de 2024
Voluntad política para saldar la deuda constitucional
Didier Tavera Amado
Después de más 30 años de la promulgación de nuestra Constitución Política, la demanda por la descentralización no cesa, y hoy a la agenda de la opinión pública en medios de comunicación, academia y s
22 de octubre de 2024
Innovación, el mejor surtido para la canasta educativa
Didier Tavera Amado
Octubre es un mes de cálculos y proyecciones en materia de recursos públicos y desde ya ese ejercicio arroja previsiones halagüeñas para el sector educativo: en enero próximo estarán disponibles en la
26 de septiembre de 2024
Blindemos el capital de la biodiversidad
Didier Tavera Amado
La flor de Inírida, herbácea endémica de sinigual belleza, será la insignia de la COP-16 y se ha convertido desde ya en el símbolo universal de un propósito que nos convoca a unirnos para asumir, como
04 de septiembre de 2024
Marca región, en el ADN del desarrollo
Didier Tavera Amado
Colombia es la suma de los inmensos atributos de sus regiones. Aun en medio de las dificultades estructurales que persisten en los modelos de desarrollo económico y social de la nación, los departamen
28 de febrero de 2024
Niño o Niña, lo importante es hacer
Didier Tavera Amado
Debemos desde la cooperación y articulación de todos los niveles del Estado, el sector privado y la base comunitaria, lograr fortalecer la gobernanza del riesgo para las futuras generaciones
19 de octubre de 2022
Seguridad vial: misión posible
Didier Tavera Amado
Con vías saturadas, como nos suele ocurrir, requerimos de la habilitación y rehabilitación de otros sistemas de transporte.
12 de octubre de 2022
Las seis claves del PND
Didier Tavera Amado
Es indispensable generar las condiciones para modernizar y agilizar el sistema de ingresos de las entidades territoriales.
03 de octubre de 2022
Plan de Desarrollo, un esfuerzo integrador
Didier Tavera Amado
¿Cuáles serán las condiciones para sustituir un programa de anualidades por uno cuyos ejes sean los programas?
22 de septiembre de 2022
Sí a la reapertura con Venezuela, no al contrabando
Didier Tavera Amado
Una verdad de a puño es que una frontera porosa es preferible a una frontera cerrada.
19 de septiembre de 2022
El PND y la voz soberana de las regiones
Didier Tavera Amado
Más y mejores recursos y más eficiente inversión del recurso público es un propósito compartido por la administración pública en todos sus niveles.
12 de septiembre de 2022
Al mal tiempo, acción eficaz
Didier Tavera Amado
Ya hemos advertido que existe un marcado contraste entre el voluminoso número de tareas que debemos cumplir y la escasez del tiempo y de los recursos para hacerlo.
05 de septiembre de 2022
Preservemos la seguridad jurídica
Didier Tavera Amado
Todos estamos comprometidos en respaldar aquellas reformas orientadas a la conquista de la paz, de mayor productividad, de empleo rodeado de mejores garantías laborales y mayor equidad social.
29 de agosto de 2022
La paz total, necesidad apremiante
Didier Tavera Amado
El momento histórico que vivimos exige grandeza, desprendimiento, compromiso y unidad.
22 de agosto de 2022
La nueva dinámica de una frontera viva
Didier Tavera Amado
Las relaciones diplomáticas tendrán que honrar los esfuerzos que ya hacen los sectores que se encargan de mantener viva, pese a los prolongados cierres, la convivencia de dos países que tienen más en
10 de agosto de 2022
Cambio desde la descentralización
Didier Tavera Amado
Los departamentos escuchan con expectativas favorables las palabras del presidente cuando dice que el diálogo será su método y los acuerdos su objetivo.
04 de agosto de 2022
Agro y turismo, propulsores de un nuevo desarrollo
Didier Tavera Amado
Las ideas para lograrlo son susceptibles de concertación y los recursos necesarios indispensables podrían provenir de alianzas público-privadas, que en el pasado reciente comenzaron a demostrar su efi
29 de julio de 2022
No desechemos la Inteligencia
Didier Tavera Amado
El Congreso y el Ejecutivo deberán proceder con suma cautela a la hora de impulsar una reforma en la que están en juego los bienes supremos de la paz y la seguridad.
21 de julio de 2022
Nuevo Congreso: responsabilidades y límites
Didier Tavera Amado
Los tiempos calculados para sacar adelante las reformas más importantes anunciadas por el nuevo gobierno parecen perentorios, de acuerdo con los anuncios hechos por quien será el presidente del Congre
16 de julio de 2022
Un motor para la reforma agraria
Didier Tavera Amado
Las metas formuladas inicialmente, que ahora pueden ser modificadas para hacerlas más ambiciosas, buscaban que al finalizar el presente año estuviese actualizado catastralmente 60 % del territorio nac
09 de julio de 2022
No cederle espacio a la incertidumbre
Didier Tavera Amado
Más allá de la reforma tributaria, debe quedar en firme la garantía de una reducción del gasto de funcionamiento de las entidades nacionales y territoriales.
02 de julio de 2022
Un faro para trascender fronteras
Didier Tavera Amado
Las potencialidades de las regiones son amplias y por eso con bienvenidas las nuevas e ingeniosas herramientas que permitirán sacarles provecho en beneficio del desarrollo local.
25 de junio de 2022
Diálogo con regiones: construcción colectiva
Didier Tavera Amado
El Sistema General de Regalías, adaptable por supuesto a circunstancias nuevas, representa una valiosa fuente de recursos para el crecimiento social en los territorios y útiles para cerrar brechas soc
18 de junio de 2022
Los extremos del cambio climático
Didier Tavera Amado
La clave está en la disposición de recursos. No de otra manera, podría exigírseles a las regiones el cumplimiento de la meta fijada por la administración central de lograr como mínimo la reducción del
11 de junio de 2022
Estado simple, participaciones ágiles
Didier Tavera Amado
La idea de la reforma tributaria subnacional tiene origen en el Banco de la República y parte de la premisa de generar mayores ingresos tributarios para que departamentos puedan cumplir en modo realis
04 de junio de 2022
Desarrollo regional: no puede haber marcha atrás
Didier Tavera Amado
Como vemos, el país de regiones no está dispuesto a dar marcha atrás en los avances alcanzados en todos los ámbitos asociados a su desarrollo ni a abrir margen alguno para desatender la voluntad de co
28 de mayo de 2022
El auténtico valor del voto
Didier Tavera Amado
Las batallas democráticas se libran civilizadamente. Su único tinglado es el de la participación copiosa y activa en las urnas. Aunque no faltan los que quieran convencernos de lo contrario, hay inter
21 de mayo de 2022
Buen manejo de la deuda, atributo para la descentralización
Didier Tavera Amado
Está identificada la necesidad de abrir nuevas oportunidades para que otros segmentos del mercado participen en el financiamiento de planes de inversión de los territorios. Las colocaciones de deuda e
14 de mayo de 2022
Descentralización y autonomía no dan más espera
Didier Tavera Amado
En el concepto de madurez del proceso de descentralización cabe, por supuesto, el tema fiscal.
07 de mayo de 2022
Agua, vida y productividad
Didier Tavera Amado
Recursos no faltan y voluntad política y administrativa tampoco. Lo que sí no puede faltar es responsabilidad social porque cuidar el agua, evitar la contaminación y tratar correctamente la disposició
30 de abril de 2022
El rostro regional de la competitividad
Didier Tavera Amado
En la categoría de buenas prácticas en sofisticación y diversificación, Cundinamarca ha generado un modelo de avanzada con la creación de la Secretaría de Asuntos Internacionales a través de la cual p
23 de abril de 2022
El agro: despensa y potencia
Didier Tavera Amado
Las perspectivas del agro son favorables si las relacionamos con las previsiones del FMI, en el sentido de que el PIB del país crecerá 5,5 %, más de tres puntos por encima del resto de América Latina.
07 de abril de 2022
Una nueva era en la gobernanza territorial
Didier Tavera Amado
Las regiones, cada vez más proactivas, muestran hoy un grado de madurez administrativa formidable. Han alcanzado, gracias a ello, lo que algunos expertos denominan un “alto estadio de gestión”.
31 de marzo de 2022
Crecimiento: las cifras respaldan el optimismo
Didier Tavera Amado
Todas las regiones se vieron favorecidas por los esfuerzos de sus administraciones para atender una mayor presencialidad escolar, universitaria y laboral.
26 de marzo de 2022
Un aliado clave para el desarrollo territorial
Didier Tavera Amado
Los antecedentes para el buen éxito del Programa Prosperidad Colombia son más que favorables. Bastaría con recordar que durante este año el banco CAF aprobó préstamos por un total de 600 millones de d
17 de marzo de 2022
El país de regiones votó por la unidad
Didier Tavera Amado
Algo es previsible desde ya: el tono del debate cambiará. En mayo quedará claro que quien sea capaz de armonizar las necesidades y los intereses de todos conseguirá el respaldo mayoritario y sólido de
11 de marzo de 2022
Lo que se juega en las urnas
Didier Tavera Amado
Por ahora, debemos tener en claro que el domingo en las urnas están en juego las nuevas esperanzas y expectativas de un país que crece desde sus regiones y que espera de ellas un papel más decisivo en
04 de marzo de 2022
Descentralización, un camino sin retorno
Didier Tavera Amado
El gobierno corporativo de la Federación Nacional de Departamentos, que acaba de ser renovado, estará a cargo de mandatarios de los dos litorales, lo que le confiere un interesante carácter de represe
26 de febrero de 2022
Plan Decenal: alta cirugía a la salud
Didier Tavera Amado
Insisto, ha llegado la hora de perderle el miedo a la reforma de la salud y de pensar en grande en su reestructuración.
20 de febrero de 2022
Regalías: nuevos horizontes para su inversión
Didier Tavera Amado
Las reformas adoptadas han servido para superar, de manera progresiva y estable, problemas de formulación y supervisión e intervención técnica que antes afectaban la viabilidad y ejecución de los proy
11 de febrero de 2022
Una riqueza que nos hace vulnerables
Didier Tavera Amado
Es una verdad de a puño que en un país en el que la riqueza natural comporta riesgos crecientes por fenómenos de alcance global, requiere de desarrollos políticos y administrativos inaplazables.
03 de febrero de 2022
Una bocanada de esperanza
Didier Tavera Amado
Los principales países de origen de los cigarrillos ilegales son Uruguay, China (con un importante aumento del 2,5 %) y Corea del Sur, con marcas como Rumba, Carnival, Ultima, Marshal y Marble.
27 de enero de 2022
Un RUNT en tiempo real para los departamentos
Didier Tavera Amado
La clave está en no desaprovechar la coyuntura que hoy nos ofrece el proceso licitatorio para ajustar un modelo del que podremos sacar mayores oportunidades y una mejor gestión pública fiscal y admini
16 de enero de 2022
Crecimiento, pero no al costo de mayor inflación
Didier Tavera Amado
Esta pandemia nos deja varias lecciones. Una de ellas es que hay que crecer, pero garantizando una inflación controlada.
28 de diciembre de 2021
2021: un año de fortalecimiento de las finanzas departamentales
Didier Tavera Amado
El proceso de reordenamiento y fortalecimiento de las finanzas territoriales, tras el impacto de la crisis sanitaria, es destacable y ha venido favoreciendo la reactivación económica, meta que encabez
15 de diciembre de 2021
Economía regional, ritmo de la reactivación segura
Didier Tavera Amado
La recuperación de cerca de un millón de empleos que se habían perdido, en su mayoría por causa de la emergencia sanitaria, representa uno de los indicadores más significativos de la reactivación econ
08 de diciembre de 2021
El significado social de la Navidad
Didier Tavera Amado
El espíritu de la Navidad ya está presente entre nosotros y se mueve impulsado por vientos de esperanza, al cierre de un año en el que el país demostró que tiene la fortaleza necesaria para superar cu
04 de diciembre de 2021
La democracia tiene un rostro joven
Didier Tavera Amado
La participación de los jóvenes es un derecho inalienable que no puede ser pospuesto.
24 de noviembre de 2021
El riesgo acecha y no discrimina
Didier Tavera Amado
La realidad nos impone actuar sin dilación frente al riesgo y, mucho más, frente a los desafíos que nos impone la naturaleza y el cambio climático.
12 de noviembre de 2021
Presencia soberana en San Andrés
Didier Tavera Amado
La soberanía y la autonomía son dos principios integradores que dan vocación de crecimiento a un país como el nuestro, cuyo corazón palpita en las regiones en las que está arraigada nuestra identidad.
05 de noviembre de 2021
Plan Decenal, horizonte nuevo para la salud pública
Didier Tavera Amado
El Plan Decenal está llamado, con optimismo razonable, a ampliar los horizontes del fortalecimiento de la salud en nuestro país.
31 de octubre de 2021
Dos golpes certeros y una estrategia integral
Didier Tavera Amado
Los dos éxitos más recientes de las Fuerzas Armadas infunden mayor confianza en un momento coyuntural más que favorable para los intereses colombianos, en el que nuestro país y Estados Unidos perfilan
20 de octubre de 2021
La hora de la seguridad, la justicia y la convivencia
Didier Tavera Amado
La cuota de sacrificio de la fuerza pública en su lucha por preservar la seguridad ciudadana sigue siendo enorme.
13 de octubre de 2021
Estado simple y ágil en las regiones
Didier Tavera Amado
La economía refleja el excelente comportamiento del PIB: en el primer semestre del año el crecimiento fue del 8,8%, según el Dane, y el valor de la producción de toda la economía sumó $439,01 billones
09 de octubre de 2021
Los nuevos desafíos de la migración
Didier Tavera Amado
Más que coyuntural, el encuentro de la nación con sus territorios -valga la figura- era necesario porque por estos días conmemoramos el bicentenario de la Constitución de 1821 de Villa del Rosario.
30 de septiembre de 2021
Una región con perspectivas sostenibles
Didier Tavera Amado
Las exportaciones minero-energéticas son parte del ADN de la economía de los Llanos Orientales, pero no riñen con la vocación sostenible que se abre paso en una de las regiones cuya riqueza se ve refl
22 de septiembre de 2021
Importemos más exportadores
Didier Tavera Amado
La importación de exportadores, una tendencia creciente que debemos respaldar, impulsará la participación del país en las cadenas internacionales de suministro.
15 de septiembre de 2021
Una región clave para proyectos sostenibles
Didier Tavera Amado
Amazonas, Caquetá, Huila, Tolima y Putumayo tienen una probada capacidad para generar proyectos de agrodiversidad y biocomercio.
10 de septiembre de 2021
Mayor agilidad en el uso de las regalías ambientales
Didier Tavera Amado
En medio de los desafíos planteados por fenómenos tan inquietantes como el calentamiento global, la conciencia ambiental en las regiones colombianas ha crecido y se ha visto fortalecida en los escenar
04 de septiembre de 2021
Una solución para sanear deudas y cuidar de la salud
Didier Tavera Amado
Es necesario conocer que la tributación de las bebidas endulzadas y azucaradas se ha radicado en más de 70 países como Perú, México, algunos estados de EE. UU., Sudáfrica, Francia, entre otros.
01 de septiembre de 2021
El buen gobierno de la salud
Didier Tavera Amado
Tenemos que superar la realidad palmaria que nos indica que el 60 por ciento de los hospitales públicos de nuestro país han estado agobiados por la crisis financiera y alejados de la necesidad de inte
25 de agosto de 2021
Pacífico, una región que vale oro
Didier Tavera Amado
Por causa de los sesgos que no son ajenos a nuestra historia, en las narrativas de sociólogos, antropólogos e investigadores sociales nuestra región Pacífico suele ser descrita como la dolorosa antolo
19 de agosto de 2021
Vislumbramos la senda del crecimiento
Didier Tavera Amado
La calificadora de riesgo Moody’s Investors Service también ingresó en el grupo de los que mejoraron la proyección de crecimiento del PIB colombiano: del 6,5 % estimado inicialmente lo subió al 7 %.
12 de agosto de 2021
El pilar de la reactivación
Didier Tavera Amado
En el sector de la construcción, formidable generador de empleo y de encadenamientos productivos con otras industrias, están cifradas gran parte de las esperanzas de reactivación de la economía colomb
05 de agosto de 2021
La vacuna contra la covid-19, una misión de vida
Didier Tavera Amado
Las vacunas, sin excepción de marca, han demostrado que no son inocuas, como todavía lo afirman los activistas de la desinformación.
30 de julio de 2021
Los esfuerzos para rescatar al Magdalena no serán en vano
Didier Tavera Amado
Cuando nuestra comitiva iniciaba el viaje desde Mompox hasta Bocas de Ceniza, vino a mi memoria aquel pasaje de El amor en los tiempos del cólera en el que Fermina y Florentino -personajes de la obra
24 de julio de 2021
La agenda legislativa y las claves de la reactivación
Didier Tavera Amado
Desde la Federación Nacional de Departamentos hemos preparado una serie de propuestas que buscan contribuir a que el proyecto de inversión social permita darles una vigencia más amplia a normas de eme
17 de julio de 2021
El peso específico de las bebidas artesanales
Didier Tavera Amado
Colombia es un país rico en diversidad y eso incluye la oferta de bebidas artesanales y ancestrales que se producen, consumen y comercializan en el territorio nacional.
15 de julio de 2021
Los salvavidas durante la crisis
Didier Tavera Amado
Hay espacio para un optimismo razonable por la perspectiva que muestra particularmente el agro, salvavidas invisible durante la pandemia.
07 de julio de 2021
Reactivación, regalías y desarrollo científico
Didier Tavera Amado
En un país como el nuestro, las regalías serán siempre motor de desarrollo. Regalías bien invertidas, en concertación con todos los actores de la cadena de la Ciencia, Tecnología e Innovación, prepara
30 de junio de 2021
El blindaje de la democracia
Didier Tavera Amado
Por gracia de la Providencia, las células terroristas que pretenden sumir al país en la anarquía no alcanzaron su tenebroso objetivo de cegar las vidas del presidente de la república, de sus ministros
26 de junio de 2021
La mejor esquina del barrio
Didier Tavera Amado
Tras la reapertura, comenzará a observarse en breve tiempo una nueva dinámica de la inversión por el ciclo presupuestal y la recuperación de la industria manufacturera y el comercio.
19 de junio de 2021
Ajuste fiscal con vocación regional
Didier Tavera Amado
El ajuste fiscal debe ser hecho con criterio regional, como lo aconsejan las actuales circunstancias.
18 de junio de 2021
Turismo, el viaje hacia la reactivación
Didier Tavera Amado
La Vitrina Turística de Anato, abierta esta semana en Bogotá, nos ofrece la coyuntura ideal para reflexionar sobre el presente y las perspectivas de una industria que hoy tiene en sus manos una de las
05 de junio de 2021
La razonable oferta de los gremios
Didier Tavera Amado
La solidaridad no es un simple enunciado, sino un valor apremiante. Así lo ha entendido el sector productivo y así debemos entenderlo todos.
28 de mayo de 2021
Salud: fortalecimiento impostergable
Didier Tavera Amado
El hundimiento en el Congreso del proyecto de reforma a la salud, ocurrido en medio del paro nacional, vuelve a traer a la opinión pública la necesidad urgente de resolver a fondo los problemas estruc
19 de mayo de 2021
Empleo para jóvenes, solución impostergable
Didier Tavera Amado
Los recursos que necesita el país, en medio de las innegables urgencias fiscales, pueden ser obtenidos mediante la aplicación expedita de las fórmulas que surjan del consenso que todos anhelamos.
07 de mayo de 2021
La protesta y el derecho supremo a la vida
Didier Tavera Amado
Es hora de cerrarles el paso a las expresiones violentas que generan desconcierto en la comunidad internacional y afectan los avances conseguidos en el ámbito de la convivencia pacífica.
05 de mayo de 2021
El poder de las energías renovables
Didier Tavera Amado
Desde la perspectiva de la sostenibilidad ambiental, disponemos de una matriz limpia, pues el uso de recursos fósiles generadores de las mayores emisiones del C02 en detrimento de la atmósfera son lim
28 de abril de 2021
La reforma a la Ley Anticontrabando es urgente
Didier Tavera Amado
Hace 21 años, la Organización Panamericana de la Salud y el Banco Mundial presentaron una investigación para comprender el tabaquismo como epidemia. Más allá de los impactos en salud, los hallazgos de
22 de abril de 2021
Un imán para la inversión extranjera
Didier Tavera Amado
En la necesidad de fortalecer la estrategia para atraer la inversión extranjera en estos tiempos de crisis, el Estado colombiano está dando pasos importantes para ambientar la llegada de capitales que
20 de abril de 2021
Ningún colombiano sin vacuna y sin acceso a una UCI
Didier Tavera Amado
Una estrategia de articulación vertical entre el Gobierno nacional y los departamentos y de cooperación horizontal entre entidades territoriales, está garantizando la aplicación del Plan Nacional de V
09 de abril de 2021
Cigarrillos ilegales, un virus para la salud
Didier Tavera Amado
A finales de 2020, Colombia sufrió una de las crestas más altas de una pandemia nociva para las arcas de nuestras regiones: el consumo de cigarrillos ilegales. El efecto viral del contrabando, en efec
21 de marzo de 2021
Legislar a la medida de la reactivación
Didier Tavera Amado
La apertura del nuevo período de sesiones del Congreso ofrece una oportunidad, más que coyuntural, para dotar a los departamentos y a las entidades territoriales de mejores herramientas para cumplir c
13 de marzo de 2021
Perdámosle el miedo al debate
Didier Tavera Amado
Nunca he sido amigo de los anuncios apocalípticos, ni agorero de desastres. Sin embargo, existen razones objetivas para advertir que la vida administrativa y la estabilidad financiera de las entidades
04 de marzo de 2021
Competitividad, compromiso apremiante
Didier Tavera Amado
El Consejo Privado de Competitividad, organización que representa un faro para para la adopción de políticas públicas sobre la materia, acaba de presentar sus índices departamentales correspondientes
19 de febrero de 2021
La Cumbre de gobernadores y la sostenibilidad
Didier Tavera Amado
Al firmar el Acuerdo de París de 2015, el país se comprometió a cumplir, en el mediano plazo, importantes metas en el ámbito del control a la deforestación. Lo hizo en momentos en que el área deforest
06 de febrero de 2021
Una apuesta por la reactivación y la competitividad
Didier Tavera Amado
De acuerdo con un estudio preparado por Agencia Nacional de Infraestructura cuando recién comenzaba la pandemia, el indicador de obras civiles -incluidas las de gobernadores y alcaldes- le permitió a
30 de enero de 2021
Vacunación y control territorial
Didier Tavera Amado
El anuncio que acaba de hacer la Organización Panamericana de la Salud en el sentido de que Colombia cumple ya todos los requisitos para recibir la vacuna contra el covid-19, es reconfortante y demues
28 de enero de 2021
La sensible pérdida de un hombre de regiones
Didier Tavera Amado
Aunque alcanzó pronto una dimensión nacional y forjó un buen nombre ante los organismos internacionales multilaterales por su ejercicio diplomático, Carlos Holmes Trujillo García fue siempre un hombre
07 de enero de 2021
2021: perspectivas favorables para las regiones
Didier Tavera Amado
La reactivación económica y el fortalecimiento del sistema de salud pública encabezan la lista de prioridades en las que los departamentos, en equipo con el Gobierno Nacional, enfocarán sus mayores es
13 de diciembre de 2020
La hora del balance
Didier Tavera Amado
El país, en general, y sus regiones, en particular, han enfrentado una sucesión de retos asociados a la atención de la pandemia, a los riesgos y desastres naturales y a las consecuencias de una recesi
05 de diciembre de 2020
Navegación del Magdalena, un propósito nacional
Didier Tavera Amado
Los múltiples planes formulados para la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena se han venido quedando rezagados, incluso desde la época en que la Carta Política de 1991 los declaró de inte